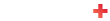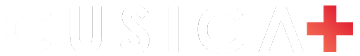Yo estuve allí, aún recuerdo esa noche de cielo abierto y con olor a grandeza que caía sobre los jardines de la Universidad Simón Bolívar y sobre la multitud que, enérgica y emocionada, hacía las colas para entrar al concierto, sabiendo que iban a presenciar un espectáculo único.
Yo no era más que un niño. Tendría unos catorce años aquel mayo en que mi hermano mayor me invitó a ir al concierto de Gustavo Cerati en Caracas. Apenas me sugirió la idea, recuerdo, dije automáticamente que sí, sobre todo porque años atrás, por inocencia y estupidez, había dejado de asistir al tour Me Verás Volver de Soda Stereo.

Gustavo Cerati siempre había sido referencia musical y artística para mí y para mi grupo social. Solíamos escucharlo, mis amigos y yo, a cada rato y en todos lados. Gustavo se había convertido en un amigo más y sobre todo, luego de la última gira de su banda, el astro argentino se había convertido en leyenda y en un líder poético para todos aquellos que querían superar las barreras superficiales de la sociedad.
Por eso, al escuchar que Cerati volvería a Caracas no pude impedir que todo mi cuerpo se paralizara y empezara a soñar con el evento casi todos los días anteriores a su realización. Gustavo Cerati iría a Caracas y yo lo vería. Tal vez era el mejor regalo que me podía dar la vida.
Muchos, desde lejos o desde otros puntos de vistas, no entienden el amor y la admiración que se le puede tener a Gustavo Cerati y a toda la magia que representa. Tal vez es cuestión de conexión o tal vez es cuestión de gustos, pero ¿cómo no adorar a una persona que plasma en sus canciones la perfecta combinación entre la emoción de la intriga intelectual, la magia sensible del espíritu y el misterio de dimensiones desconocidas?

Gustavo Cerati, sabiéndolo o no, construyó himnos para todas aquellas personas que caminan por el mundo incompletas e incomprendidas. Pero místicamente también construyó himnos para aquellas personas que caminan por el mundo vivaces y curiosas. Cerati logró algo que solo lo logran los genios: mezclar la esencia íntima del buen arte con elementos y sonidos digeribles para todos y agradables para las mayorías.
Así, un ser irreverente y natural como Gustavo Cerati, logró convertirse en un ídolo que llenaba estadios y que podía transformar el sencillo hecho de hacer música en vivo en un evento trascendental y de gran altura espiritual como lo fue su última presentación ese 15 de mayo del 2010.
Aquel concierto que duró dos horas pero que aún suena en mi cabeza, fue la despedida del músico argentino. Cerati se lanzó un toque lleno de energía y de emoción que nunca será olvidado ni por los que asistieron ni por el país entero. Canciones como “Crimen”, “Lago en el Cielo” y “Deja vu” fueron de esas experiencias que se tienen que vivir para entenderse.
La multitud coreó las canciones como si supiesen lo que iba a pasar horas después. Sin embargo, Gustavo se desenvolvió y dominó la tarima con la misma fuerza de un niño y con la garra de un veterano. En aquel escenario, Cerati parecía invencible y omnipotente, y, sin duda, se volvió eterno.

Al salir del concierto, mi grupo y yo, emocionados, eufóricos y elevados por aquellos minutos divinos, pasamos frente a una tienda que vendía camisas del concierto. No había pensado en comprarme alguna, pero en ese momento algo me dijo que lo hiciera. Me compré la camisa y nos fuimos.
Al día siguiente, mi hermano me despierta y me cuenta lo que estaban diciendo los noticieros. No pude creerlo. Dude de todo, incluso del concierto de la noche anterior. Vi la camisa guindada en una silla con la cara del músico y la fecha del evento. No supe que sentir, solo podía agradecerle a la vida que me hubiese dado la oportunidad de ver a semejante artista.
Gustavo Cerati murió años después, pero nos dejó su arte para invocar su magia cuando queramos.