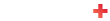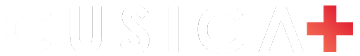Hace un par de años, en una entrevista para NME, alguien le preguntó a Charlie Watts como había conseguido mantener su matrimonio durante casi toda su carrera; el baterista fundador de los Rolling Stones respondió con una profunda calma: «La cosa es que realmente no soy una estrella de rock». Esa quizás sea la mejor descripción del mítico baterista. Uno de los tres miembros fundadores de los Rolling Stones que seguían activos, Watts siempre se mantuvo firme detrás de los tambores, manteniendo el ritmo de las composiciones de Richard y Jagger, sirviendo como equilibrio frente a esas dos personalidades tan extremas.
Pero el hecho de no ser un baterista tan vistoso, no borra que fuese uno de los mejores intérpretes del instrumento. Su origen como humilde músico de jazz lo convirtieron en uno de los bateristas más eclécticos del rock. Fuesen las percusiones tribales de Sympathy for the Devil, el ritmo en clave de country de Wild Horses o las potentes batería rockera de Paint it Black y (I Can’t Get No) Satisfaction.
Pero no solo era la música. Watts diseñó la mayoría de las portadas de los discos de la banda, en particular en los primeros años. Además, diseñó junto a Mick Jagger los escenarios de todas las giras de la banda desde 1980. En más de una ocasión, Jagger y Richards dijeron que el era el verdadero líder del grupo, y ciertamente era la calma en medio de esa tormenta de sexo, drogas y rock n roll que eran los Stones y el ser una estrella de rock en los 60.
Pero la muerte de Watts, quien desde 2004 había tenido encuentros cercanos con el cáncer, aunque su familia no ha revelado el motivo de su muerte, representa mucho más que eso. Es un recordatorio de que los artistas que marcaron la década más importante en la historia de la música popular, son mortales, que pronto no estarán entre nosotros y que hay que apreciarlos mientras podamos.